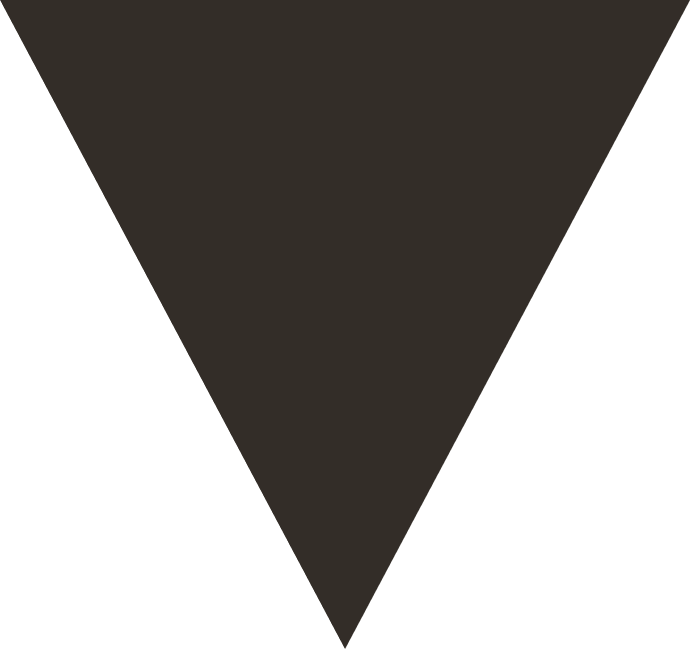LEE EL PRIMER CAPÍTULO DE
El Devorador de Virtud
Este texto es una lectura anticipada del primer capítulo de El Devorador de Virtud: El rostro que despierta, compartida como agradecimiento por los 1500 seguidores en redes sociales. Gracias por hacer posible que esta historia empiece a despertar y por formar parte de este camino.
Capítulo 1 - Despierta
Renek…
…Renek…
RENEK.
La realidad se recompuso en fragmentos, como un espejo roto que vuelve a ensamblarse a regañadientes. Primero vino el sonido: un retumbar lejano, grave, cual paso de un coloso invisible. Luego la luz, tenue y polvorienta, que se filtraba por una estrecha abertura en la piedra, sin querer perturbar el sueño. Al final, el tacto: la aspereza de la madera astillada bajo su espalda, el latido irregular de su propio pulso. Abrió los ojos con lentitud, unos ojos ámbar intenso, y parpadeó varias veces, como quien regresa de un lugar muy lejano, de un sueño recóndito. Largos mechones de cabello, de un castaño cálido, le caían a ambos lados de la cara de forma descuidada, dificultando en parte su visión. Se los acomodó hacia atrás con ambas manos, con un movimiento lento, todavía somnoliento, y dejó al descubierto un rostro firme y pálido por la falta de sol.
Estruendos profundos quebraban el silencio a lo lejos, pero su mente estaba envuelta en una espesa niebla, incapaz de recordar cómo había llegado a ese lugar desconocido. Se incorporó con dificultad, tambaleante, y se apoyó contra la pared de piedra, húmeda y fría, cuyo contacto le erizó la piel. Le dolía la cabeza. Un vértigo súbito lo obligó a cerrar los ojos por un instante y llevó los dedos de la mano derecha a la nariz. Se apretó el tabique en un intento de expulsar el mareo y eliminar el dolor. El simple hecho de erguirse era una afrenta al mundo que despertaba a su alrededor. La habitación en la que se encontraba era sobria y ajada, semejante a un recuerdo mal conservado: apenas unos muebles de madera, una mesa coja, un jergón con la paja asomando por los costados. El aire olía a moho y piedra vieja, a abandono. Arrugó el entrecejo mientras escarbaba entre pensamientos ausentes, buscando una imagen perdida, una palabra, cualquier indicio de sí mismo. Nada. La memoria era un páramo helado.
Un nuevo estallido, más próximo, rasgó el aire. Esta vez lo reconoció: el estampido sordo de un cañón. Su corazón se aceleró. ¿Una batalla? El desconcierto dio paso a la inquietud, y la inquietud, a una forma primitiva de miedo.
Miró hacia abajo y se descubrió casi desnudo: tan solo una camisa de lino basto y unos calzones largos protegían su cuerpo del aire frío que se colaba por los resquicios de piedra. La tela le rozaba la piel con aspereza. Vulnerable. Eso era: una hoja al viento, desarmada. Se llevó una mano al cabello y sintió los mechones enredados entre los dedos. Tragó saliva.
«¿Dónde diablos estoy?»
El estruendo volvió, más cercano aún, e hizo temblar el suelo. La realidad de su situación comenzó a calar hondo. Se dirigió con cautela hacia la ventana, eludiendo los muebles, con la sensación de que en cualquier momento podrían despertarse y delatarlo. Al asomarse, lo recibió un viento gélido. Abrió los ojos de par en par. Ante él se extendía un paisaje que no reconocía: un patio de armas rodeado de altas murallas de piedra, más allá de las cuales se podían ver las copas de los árboles mecidas por el viento.
«Un castillo», pensó, sorprendido por la claridad repentina de la idea.
Fue entonces cuando la puerta se abrió con urgencia. Un hombre irrumpió en la estancia, jadeante, con el rostro tenso y el uniforme manchado de hollín. Giró sobre sí mismo con torpeza, preparado para defenderse, pero los ojos del recién llegado lo frenaron: había allí una mezcla de alivio y temor que desarmaba cualquier instinto de violencia.
—¡Estás despierto! —exclamó el hombre, con una esperanza desesperada—. ¡Gracias a los Cinco! ¿Ya te encuentras bien?
Era de complexión robusta, pelo canoso en las sienes y un bigote recortado y peinado a la perfección. Vestía un uniforme, otrora impecable: una casaca blanca de cuello alto, ceñida al torso con una fila de botones rígidos que brillaban con el reflejo incierto de la luz. Sobre el hombro derecho caía una capa marrón oscuro, sujeta por un broche dorado en forma de criatura heráldica. El cinturón, ancho y de cuero trabajado, le ceñía la cintura con autoridad, rematado por una hebilla circular que ostentaba algún tipo de emblema. De su cinto pendía una espada de hoja corta, con el cuero de la vaina gastado por años de servicio.
—¿Quién eres? —preguntó con voz rasposa.
—Soy el capitán Daric. Dormía aquí, en la misma cámara que tú, aunque rara vez coincidíamos por los turnos de guardia —explicó mientras cruzaba la habitación con paso decidido—. No hay tiempo para explicaciones detalladas. Las fuerzas nox han penetrado en el castillo. Debemos movernos, tenemos que encontrar a Kida antes de que lo hagan los siniestros.
Parpadeó mientras intentaba procesar la información.
—¿Las fuerzas nox? ¿Y quién es Kida?
—Kida es la comandante desplegada en Castillo Bruma. Bueno, no es comandante como tal, pero es la líder de esta misión —respondió Daric mientras se dirigía hacia un armario viejo en la esquina de la habitación—. Nuestra misión —dijo, marcando con intención el pronombre y señalando a ambos— es protegerla. Pase lo que pase.
El capitán se dirigió al viejo armario en la esquina, lo abrió de un tirón y sacó un puñado de prendas: pantalones gruesos, una camisa y algunas protecciones de cuero oscuro. Se las lanzó sin más ceremonias.
—Vístete. Tenemos que llegar al salón y ayudar a Kida.
Atrapó la ropa al vuelo, los músculos de los antebrazos se tensaron bajo la piel clara, marcada aquí y allá por cicatrices finas. Permaneció quieto un instante, tragando con dificultad.
—No recuerdo… no recuerdo nada —confesó, las sílabas arrastradas.
Daric se detuvo y lo miró largo rato. Buscó en su expresión una grieta, una señal de burla o una mentira. Pero no halló nada salvo verdad desnuda.
—Ambos juramos proteger a Hiclaria y a la Unión a toda costa. Toca honrar ese juramento.
Negó con la cabeza, y una oleada de pánico lo sacudió al descubrir que su memoria estaba vacía.
—Tu reputación te precede —añadió el capitán—. No me extraña que te escogieran para protegerla —Daric endureció su semblante—. Pero espabila. Todo eso se queda en nada si luego no eres capaz de dar la talla cuando se te necesita. Somos soldados, nos entrenan para esto.
Una nueva sacudida estremeció la habitación. Las paredes gimieron y una cornisa cayó con estrépito en el pasillo. Ambos quedaron ensordecidos por el golpe. Daric soltó una maldición, con un gruñido reprimido entre dientes.
—No tenemos tiempo para esto ahora —dijo el capitán con firmeza—. Vístete y sígueme. Te explicaré lo que pueda por el camino.
Se vistió con rapidez. La ropa le quedaba un tanto holgada y estaba fría. Al ceñirse las protecciones de cuero, sintió por un instante que algo en su cuerpo sí recordaba lo que su mente había olvidado.
—¿Con qué voy a luchar?
Daric chasqueó la lengua con fastidio y se inclinó junto al lecho. Sacó una espada corta de hoja limpia y equilibrada, escondida bajo el jergón. Se la entregó con solemnidad.
—Toma, espero que al menos te acuerdes de cómo usarla.
Abrió la puerta y se asomó al corredor.
—Sígueme.
Dobló los dedos, largos y de nudillos marcados, alrededor de la empuñadura. Su postura, erguida pero suelta, delataba un cuerpo acostumbrado a manejar peso y reaccionar sin aviso.
Salieron al pasillo, que estaba sumido en una penumbra inquietante. Antorchas dispersas luchaban por mantener a raya la oscuridad. El olor a humo se mezclaba con el de la piedra vieja. Gritos y choques de metal contra metal resonaban por todo el castillo y generaban una cacofonía de guerra que aturdía los sentidos.
Tres soldados irrumpieron a toda velocidad por el corredor en dirección contraria, con uniformes similares al de Daric. El tejido estaba empapado de sudor, y sus rasgos contraídos por el esfuerzo y el miedo. Entre ellos destacaba un varón de porte firme, ojos acerados y mandíbula tensa.
—¡Los nox avanzan demasiado rápido! —gritó al pasar, sin detenerse—. ¡Daos prisa, no podremos resistir mucho más!
Su apremio fue una chispa encendida que impregnó el aire. Daric asintió con gravedad a la vez que observaba a los demás efectivos desaparecer tras la curva del pasillo.
—Ese era Egon Kallari —dijo con rapidez—. Ingeniero brillante y uno de nuestros mejores tiradores. Ha visto más batallas que todos nosotros juntos. Si él dice que la situación es crítica, debemos darnos prisa para encontrar a Kida.
Aceleraron el paso. A cada tramo, el eco del combate se hacía más próximo, y al tufo acre de la pólvora se le unía la peste áspera de sangre vertida.
Un alarido desgarrador, cercano, los hizo detenerse en seco. Al doblar la esquina, se encontraron con una escena de pesadilla: un soldado yacía desplomado en el suelo de piedra, su cuerpo casi dividido en dos por una fuerza brutal que lo había partido de un solo golpe. A su lado, dos hombres de talla descomunal y con la cabeza rapada, con brazos como troncos y la faz desencajada por una furia primitiva.
—¡Siniestros! —bramó Daric, que desenvainó la espada en un solo gesto—. ¡Prepárate!
No hubo tiempo para pensar. La espada ya estaba en su mano, llamada por un instinto más veloz que el pensamiento. Una extraña serenidad se apoderó de él, mientras los siniestros cargaban con las hachas en alto y la violencia de un incendio incontenible.
Daric se abalanzó sobre el primero con decisión, su hoja describía arcos letales en el aire. Él, por su parte, esquivó el filo del otro casi por instinto.
El combate fue breve pero intenso. Daric hundió la espada en el vientre de su adversario cuando este tropezó con el cadáver del soldado caído. Él, atento a una abertura, logró aprovechar un paso en falso de su oponente y clavó la hoja en su costado desnudo. La perforación le arrancó al hombre un quejido ahogado antes de desplomarse sin más.
—Buen trabajo —dijo Daric, que jadeaba, mientras se secaba la frente con el dorso del guante.
Pero él no respondió. Se limitó a contemplar al enemigo abatido.
No hubo tregua. Un nuevo estallido sacudió las paredes, seguido por los gritos de combate que llegaban como llamaradas al otro lado del corredor. Ambos galoparon hacia el origen del ruido y giraron por una galería cubierta. Allí, justo al final, vieron cómo dos soldados de la Unión caían bajo las hachuelas de otros nox. Se desplomaron con un golpe seco, los ojos abiertos en una expresión congelada de terror.
Los nox se volvieron hacia ellos y los miraron con absoluta ira.
—¡Maldita sea! —murmuró Daric mientras pegaba la espalda al muro—. ¡No dejes que te alcancen! ¡Un golpe de esos brutos y te dejarán hecho trizas!
Una corriente de adrenalina recorrió su cuerpo. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia uno de los enemigos con precisión despiadada e hizo silbar la espada en el aire. El siniestro rechazó el primer tajo, pero él anticipó su movimiento, se volvió con la inercia y le clavó la hoja en el costado. A unos pasos de distancia, su compañero luchaba contra el otro con destreza sobria. Cada ataque suyo era controlado, cada defensa calculada. No había nada heroico en sus gestos, solo eficacia adquirida a lo largo de muchos años y muchas heridas. Aun así, el siniestro resistía con fiereza y se deslizaba entre golpes, con la furia desesperada de una bestia cercada. Libre de su contrincante, se unió al capitán. El bruto, enfrentado a ambos, no tardó en ceder. Un corte limpio en la pierna, otro en el cuello, y el hombretón se desplomó al fin.
Los dos hombres se quedaron un instante callados, respirando hondo, rodeados de sangre y cuerpos. Se miraron.
—Tenemos que seguir —dijo Daric, que limpió la hoja contra el dobladillo de la capa sin ceremonia—. Kida nos necesita, y cada segundo cuenta.
Al volver la vista hacia los cadáveres, sintió un peso nuevo anudarse en su interior. No era miedo. Era la certeza, igual de dolorosa que inevitable, de que aquello no había hecho más que empezar.
Otra explosión sacudió el castillo con la violencia de una bestia encadenada. El techo crujió y dio la impresión de que iba a ceder. Una lluvia de polvo y fragmentos menudos descendió sobre ellos. Se cubrieron de inmediato y se protegieron los ojos hasta que el estrépito se desvaneció en un zumbido agudo. Un llamado, roto por el esfuerzo, resonó desde lo alto:
—¡Daric!
Era Egon, asomado al borde de un balcón en la planta superior. Estaba cubierto de hollín y el cabello se le pegaba a la frente por el sudor. Los ojos, encendidos de urgencia, parecían los de un hombre que acababa de mirar al abismo.
—¡Los nox han atravesado las defensas interiores! ¡Necesitamos refuerzos en el salón, ya!
Sin esperar respuesta, Egon se esfumó, sus pasos retumbaron sobre la madera y se perdieron entre corredores. Daric apretó los dientes y tensó la mandíbula mientras su mano se cerraba con más fuerza sobre la empuñadura de la espada.
—Ya lo has oído —dijo con gravedad—. Tenemos que darnos prisa.
Sentía la adrenalina abrirse paso de nuevo por su cuerpo. Aunque su mente seguía siendo un torbellino de confusión, sus músculos se tensaron, listos para la acción.
Ambos echaron a correr. El castillo, antaño silencioso y solemne, era ahora un hervidero de gritos, estampidas, acero y fuego. Las antorchas parpadeaban en las paredes, titilando al borde de extinguirse bajo la violencia que las rodeaba. A medida que avanzaban, el humo se espesaba y el aire olía a muerte.
Al doblar una esquina, se detuvieron de golpe. Un rugido, más profundo que una caverna, sacudió el corredor. Desde el extremo oscuro del pasillo emergió una figura. Más que un hombre, parecía un vestigio surgido de las tinieblas. Su armadura, del color de la sangre vieja, cargaba en sí la impronta lóbrega de alguna fragua maldita. Frente a él, solitario y plantado, un soldado hiclariota le hacía frente, un roble en mitad de una tormenta. Su uniforme, más elegante y ligero que el de los demás, estaba desgarrado por múltiples cortes y manchado de rojo. Pero su porte era el de un luchador que aún no había caído. Empuñaba una espada larga que reflejaba el brillo de las brasas.
—Pero qué demonios es eso… —musitó Daric, y en su voz temblaba el eco de una pesadilla.
Los dos combatientes chocaron sin preámbulo. Bajo el yelmo del guerrero marcado por la desolación ardían unos ojos con una luz cruel. Atacaba con una violencia que hacía vibrar el aire, su hacha trazaba arcos lo bastante grandes como para partir columnas. El soldado hiclariota, pese a estar en evidente desventaja física, se movía con una diligencia y una resolución extraordinarias. Sorteaba con precisión a la vez que devolvía estocadas en los huecos de la armadura. Daric fue claro:
—Esta no es una lucha que podamos ganar. Tenemos que marcharnos.
El hacha del guerrero nox descendió con una trayectoria implacable, amenazando con partir en dos al soldado. Pero, en el último segundo, el soldado se volvió y esquivó el golpe.
Aprovechando el momento de desequilibrio de su oponente, el soldado clavó su espada en una abertura de la armadura de su adversario. La espada se hundió con un chasquido viscoso. El siniestro emitió un bramido gutural, y una sangre oscura y espesa manchó la piel de animal que cubría sus hombros. Tambaleante, cayó de rodillas. El efectivo hiclariota no dudó. Con un grito breve, hundió la hoja por segunda vez y atravesó el cuello de su enemigo. La armadura retumbó al desplomarse, y su eco áspero arrastró un funesto augurio.
El soldado se quedó de pie, temblando, jadeando de forma pesada pero victorioso. Sus miradas se cruzaron, y pudo ver el agotamiento y el alivio en los ojos del valiente campeón. Pero el momento de triunfo fue efímero.
Dos destellos cruzaron el aire con la rapidez de un rayo. Por un instante, no entendió lo que había pasado. Luego vio las hachas de mano, clavadas hasta el fondo en el pecho del soldado. El soldado bajó la vista, incapaz de dar crédito a la muerte que se le había incrustado en el cuerpo. Un momento después, cayó de bruces, sin emitir un solo sonido.
Se volvieron con brusquedad hacia el origen de los proyectiles. Al fondo del pasillo, apenas visibles entre las sombras, tres brutos sacaban otras hachas de su cinto.
—¡Malditos cobardes! —rugió Daric, roto por la rabia.
Los asesinos se percataron de su presencia. Daric no esperó. Le agarró del brazo y lo empujó hacia el corredor opuesto.
—¡Vamos! —dijo, casi escupiendo las palabras—. ¡Muévete!
Corrieron. Atravesaron pasillos llenos de humo y sortearon a su paso escombros, cadáveres y sangre.
—Ese era Hecaril, un arconte del destacamento especial de Kida —dijo Daric mientras corrían, sin volverse.
—¿Un arconte?
—Un guerrero de artes ancestrales.
De pronto, las puertas de roble que conducían al salón se alzaron como centinelas vencidos.
—Nos superan demasiado en número. Me temo lo peor…
Empujaron al unísono, esperando encontrar el último reducto de resistencia. Pero el salón estaba vacío. Las largas mesas habían sido volcadas; sillas rotas yacían esparcidas, restos mudos de una carnicería reciente. Las estancias, antaño nobles, presentaban un aspecto desolador. Estandartes rotos colgaban de las paredes, ondeando por la corriente de aire, y en el ambiente flotaba un olor denso a ceniza y tela quemada.
—No hay nadie… —dijo Daric con un gesto serio mientras escudriñaba cada rincón, en la tensa espera de que las sombras le respondieran.
Miró a su alrededor. El lugar no había sido escenario de una batalla, sino de una retirada. Una salida rápida… o una huida desesperada.
Daric se pasó una mano por el cabello, y una mancha negra quedó en la sien. Endurecido por la preocupación, se mostraba más envejecido que justo antes de entrar en el salón.
—Los túneles… —murmuró, más para sí que para él—. Si Kida ha evacuado, debió de hacerlo por los túneles secretos.
—¿Túneles secretos? —repitió, intrigado.
—Sí. La mayoría de las fortalezas en Dasteura fueron construidas sobre redes subterráneas. Escapes ocultos, rutas de aprovisionamiento —respondió Daric, que se movía por la sala, palpando con dedos veloces el contorno de una pared ennegrecida—. Kida conocía estos pasadizos. Si percibió que la situación era insostenible, habrá guiado a los suyos hacia uno de ellos. Los nox la quieren viva, pero… Si descubren que ha escapado, no dudarán en reducir este castillo a cenizas.
Un nuevo estruendo hizo vibrar las columnas. Esta vez el temblor les recorrió las piernas con la violencia de la tierra al desatarse. Se tambaleó; Daric se sostuvo contra el muro.
—No queda tiempo —dijo el capitán—. Tenemos que encontrar una salida antes de que todo el lugar se venga abajo.
Abandonaron el salón y cruzaron de nuevo el pasillo principal, sorteando pilares caídos, braseros volcados y cuerpos inertes. El aire era cada vez más compacto y cálido, impregnado de un calor profundo que revelaba un incendio oculto en las entrañas del castillo.
—Si no me falla la memoria, una de las entradas debe de estar al final de ese corredor —dijo Daric mientras señalaba un pasaje a la derecha.
Torcieron sin detenerse. El suelo estaba resbaladizo por la mezcla de ceniza y sangre. Al fondo del pasillo, colgado de la pared de piedra, un lienzo reposaba sobre un marco ennegrecido.
—¡Ahí está! —exclamó Daric—. El nombramiento de Sylos. Debe de estar detrás.
Pero nada más reanudar su carrera, una puerta lateral se abrió de golpe con un crujido de madera astillada. Una respiración feroz manó de su interior, cargada de odio y de algo más oscuro: una intención inhumana. Ambos se detuvieron en seco y alzaron las armas por puro instinto. Un ser de complexión más que imponente surgió del umbral. Era un guerrero nox como el que había acabado con Hecaril. Su capa oscura, raída y cubierta de manchas mohosas, era en sí un estandarte maldito que ondeaba tras él. A diferencia del otro, el yelmo que le cubría cabeza y cara no contaba con cuernos pegados a los laterales. En su lugar, de su frente emergía un solo cuerno de hueso que lo perforaba desde dentro hacia arriba, cual espina nacida del cráneo.
Se detuvo en medio del corredor y volvió despacio la cabeza hacia ellos, atraído por el soplo inquieto de sus pulmones. Al hacerlo, se percataron de que el yelmo no tenía rendijas para los ojos, y aun privado de ellas se conducía con la inquietante precisión de quien todo lo percibe.
Daric palideció.
—Por los cuernos del Tejedor…
El guerrero comenzó a avanzar. Los grabados que surcaban su armadura palpitaban con un resplandor verdoso, líneas vivas que destilaban un veneno luminoso. Emitió un sonido aterrador, un gorgoteo gutural, atragantado en lo profundo de su garganta, cercano al vómito.
…
¿Quieres seguir leyendo?
Suscríbete al newsletter y recibirás el primer capítulo en formato PDF totalmente gratis en tu correo. Además, obtendrás avances, noticias y descuentos exclusivos solo por estar suscrito.
Contáctame
¿Interesado en colaborar o trabajar juntos? Escríbeme rellenando los campos del formulario y te contactaré en la mayor brevedad posible.